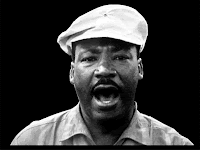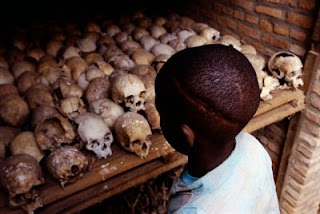Cuando
Europa dominaba el mundo y sus riquezas
Philip Golub. Le Monde diplomatique // EL ATLAS HISTÓRICO // Historia
crítica del siglo XX.
El
primer acto de la mundialización tiene como escenario Europa, que impone al
resto del planeta una nueva división internacional del trabajo. Pero esta ‘primera
mundialización’ se desmorona en 1914 debido a las rivalidades entre las
potencias imperiales.
En
el siglo XIX, Europa Occidental se convierte, a consecuencia de un doble
movimiento de expansión económica y colonial, en el centro de gravedad de un
nuevo orden mundial no igualitario. El sistema mundial, en otros tiempos
policéntrico y no jerarquizado, compuesto por ‘economías-mundo’ relativamente
autónomas (Imperio Otomano, Europa, China...), se metamorfosea bajo el efecto
de la revolución industrial, así como
por la concentración de poder y riqueza de Occidente.
La
expansión económica y territorial de Europa Occidental se beneficia de una dinámica
de conjunto. Estas dos dimensiones de alcance mundial se conjugan para crear
una nueva estructura vertical de las relaciones internacionales, caracterizada
por la división entre, por un lado, los ‘centros’ occidentales dominantes y,
por el otro, las ‘periferias’ coloniales dominadas.
A
través de una “serie casi incesante de guerras abiertas” (Karl Polanyi), una
parte cada vez más importante del mundo se incorpora en el transcurso del siglo
a las redes de producción y de intercambios internacionalizados de los imperios
coloniales. Con tan sólo 27 millones en 1750, el número de ‘subalternos’ que se
encuentran bajo la dominación directa de Europa se dispara: 205 millones en
1880 y 554 millones en 1913. A las poblaciones de los imperios formales,
territorializados, hay que añadir las de los países nominalmente
independientes, pero sometidos a los sistemas coercitivos del control a
distancia y a las disciplinas imperiales informales. De este modo, en los
albores del siglo XX, cerca de la mitad de la población mundial se encuentra, de facto o de iure, inmersa a la fuerza en una división internacional del
trabajo que únicamente responde a las necesidades de los nuevos países
industrializados.
Londres
controla el sistema. Si bien Marx, en 1848, puede hablar con toda razón de una
nueva “interdependencia universal de las naciones”, ésta es asimétrica. Los
centros occidentales son “el punto de partida y de llegada de tráficos de larga
distancia” y de industrias rentables (Fernand Braudel). Éstos concentran la
riqueza, el saber y los conocimientos técnicos, al inhibir su eclosión en otros
lugares: el ‘pacto colonial’ prohíbe la industria en las Colonias. Gran Bretaña
es la figura dominante en este sistema. El país más ‘desarrollado’ en el plano
industrial y técnico hasta los años 1890 domina en ese momento los mares y los
flujos. En 1913, su imperio territorial se extiende desde el Pacífico hasta el
Atlántico, pasando por el sudeste asiático, África y Oriente Próximo, y engloba
a una cuarta parte de la población mundial.
Pero
por encima del imperio formal se encuentra un imperio informal todavía más
vasto. Londres, centro neurálgico del sistema de intercambios internacionalizado
y centrado en Europa, se encuentra en el corazón de las finanzas mundiales, de
los intercambios comerciales y de las inversiones internacionales. El
economista John Maynard Keynes escribe antes de 1914: “un londinense podía,
mientras se tomaba un té matutino, encargar por teléfono productos variados de
cualquier parte de la Tierra en la cantidad gustase; invertir sus bienes en los
recursos naturales y en las nuevas empresas de cualquier parte del mundo;
enviar a su criado al banco más próximo para proveerse de los metales preciosos
que le pareciese conveniente; viajar a tierras extranjeras, sin conocer nada de
su religión, su lengua o sus costumbres, tan sólo llevando encima riqueza en
forma de dinero”. Aunque no todos los londinenses pueden permitirse un criado,
esta famosa frase, extraída de su libro Las
consecuencias económicas de la paz, es una buena descripción, desde el
punto de vista de los privilegiados, de lo que fue la “primera mundialización”.
Proceso
que, como ya sabemos, termina brutalmente en 1914. La conjugación del
nacionalismo y del militarismo asesta un golpe fatal al orden europeo del siglo
XIX. La guerra pone de manifiesto la contradicción entre las lógicas nacionales de poder y de expansión
y la lógica, transnacional, del capitalismo. Sacude a los imperios europeos,
sin llegar a derribarlos. Estimula, tal como ha reconocido el conservador
británico lord Curzon, un ‘increíble desarrollo’ de las ideas y de las
aspiraciones anticoloniales. Abre el camino a la revolución bolchevique en
Rusia. Y por último, al destrozar Europa, acelera bruscamente el desplazamiento
del centro (proceso que ya se ha iniciado en el seno del mundo occidental) de
Europa hacia Estados Unidos.